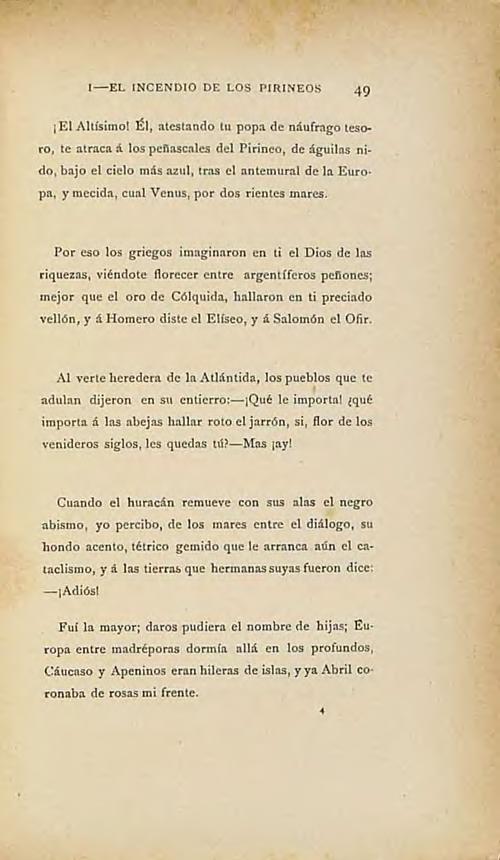¡El Altísimo! Él, atestando tu popa de náufrago tesoro, te atraca á los peñascales del Pirineo, de águilas nido, bajo el cielo más azul, tras el antemural de la Europa, y mecida, cual Venus, de dos rientes mares.
Por eso los griegos imaginaron en ti el Dios de las riquezas, viéndote florecer entre argentíferos peñones; mejor que el oro de Cólquida, hallaron en ti preciado vellón, y á Homero diste el Elíseo, y á Salomón el Ofir.
Al verte heredera de la Atlántida, los pueblos que te adulan dijeron en su entierro:— ¡Qué le importa! ¿qué importa á las abejas hallar roto el jarrón, si, flor de los venideros siglos, les quedas tú? — Mas ¡ay!
Cuando el huracan remueve con sus alas el negro abismo, yo percibo, de los mares entre el diálogo, su hondo acento, tétrico gemido que le arranca aún el cataclismo, y á las tierras que hermanas suyas fueron dice:— ¡Adiós!
Fuí la mayor; daros pudiera el nombre de hijas; Europa entre madréporas dormía allá en los profundos, Cáucaso y Apeninos eran hileras de islas, y ya Abril coronaba de rosas mi frente.