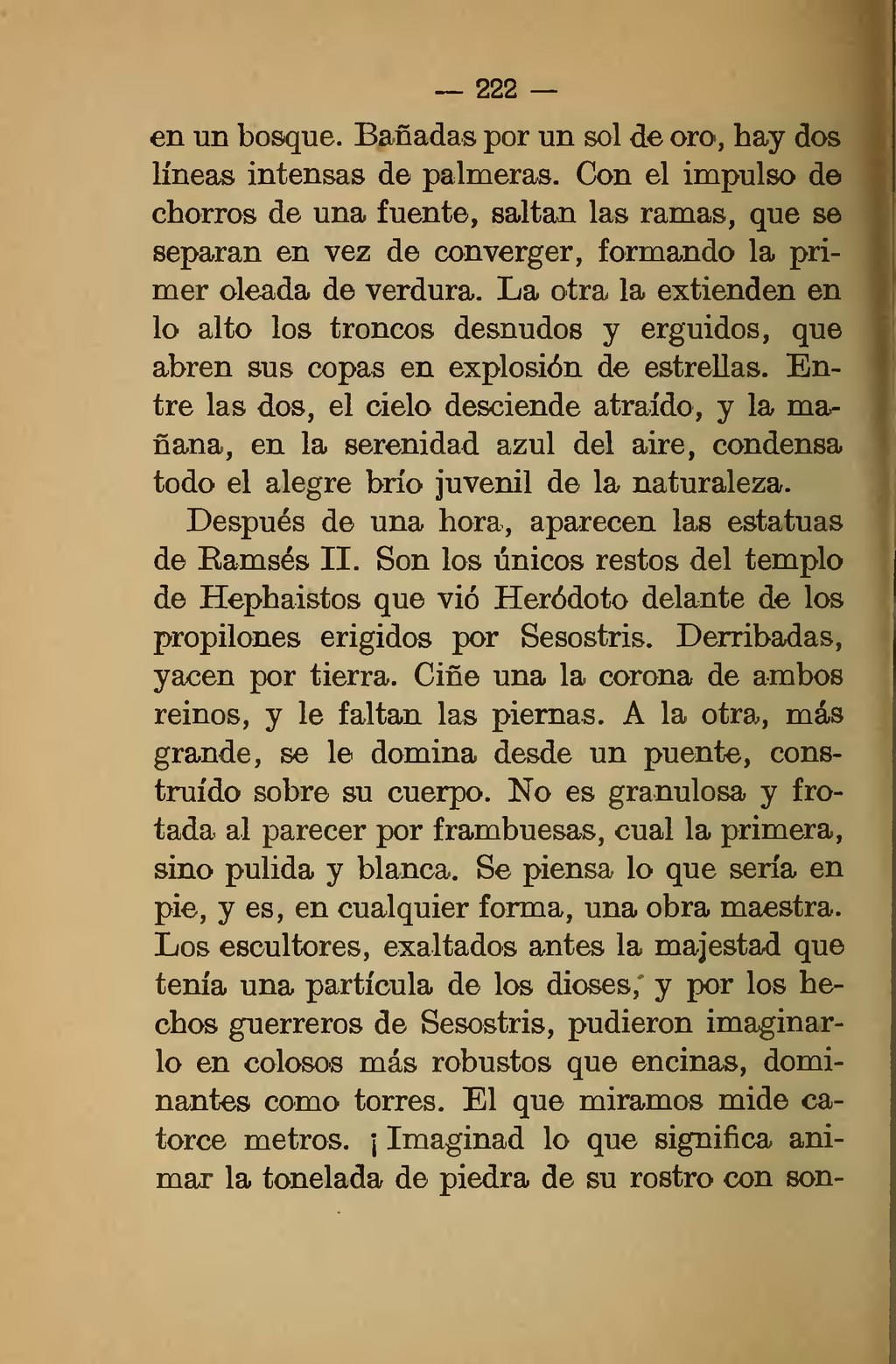en un bosque. Bañadas por un sol de oro, hay dos líneas intensas de palmeras. Con el impulso de chorros de una fuente, saltan las ramas, que se separan en vez de converger, formando la primer oleada de verdura. La otra la extienden en lo alto los troncos desnudos y erguidos, que abren sus copas en explosión de estrellas. Entre las dos, el cielo desciende atraído, y la mañana, en la serenidad azul del aire, condensa todo el alegre brío juvenil de la naturaleza.
Después de una hora, aparecen las estatuas de Eamsés II. Son los únicos restos del templo de Hephaistos que vio Heródoto delante de los propilones erigidos por Sesostris. Derribadas, yacen por tierra. Ciñe una la corona de ambos reinos, y le faltan las piernas. A la otra, más grande, se le domina desde un puente, construido sobre su cuerpo. No es granulosa y frotada al parecer por frambuesas, cual la primera, sino pulida y blanca. Se piensa lo que sería en pie, y es, en cualquier forma, una obra maestra. Los escultores, exaltados antes la majestad que tenía una partícula de los dioses,' y por los hechos guerreros de Sesostris, pudieron imaginarlo en colosos más robustos que encinas, dominantes como torres. El que miramos mide catorce metros. Imaginad lo que significa animar la tonelada de piedra de su rostro con son-