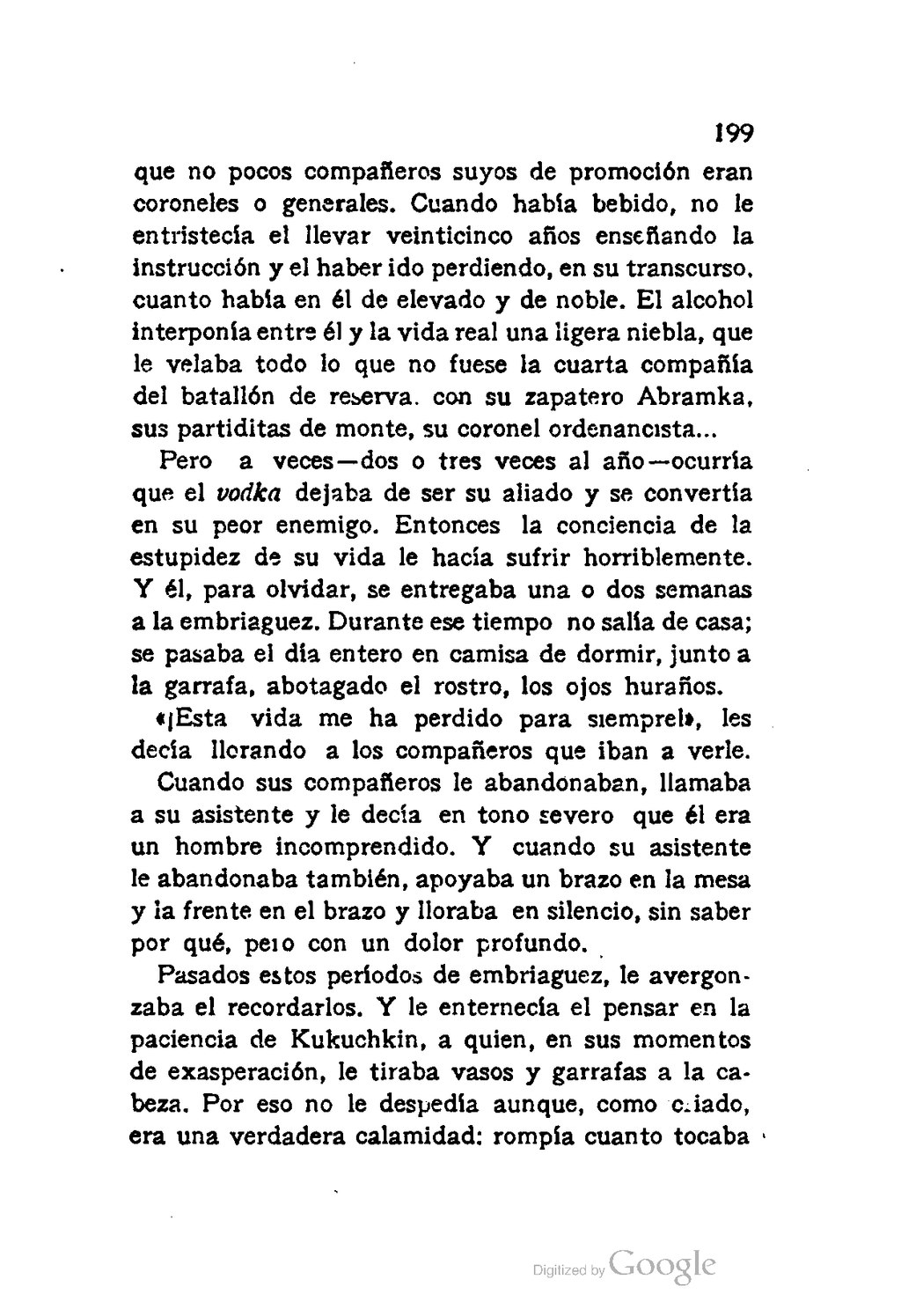que no pocos compañeros suyos de promoción eran coroneles o generales. Cuando había bebido, no le entristecía el llevar veinticinco años enseñando la instrucción y el haber ido perdiendo, en su transcurso, cuanto había en él de elevado y de noble. El alcohol interponía entre él y la vida real una ligera niebla, que le velaba todo lo que no fuese la cuarta compañía del batallón de reserva, con su zapatero Abramka, sus partiditas de monte, su coronel ordenancista...
Pero a veces—dos o tres veces al año—ocurría que el vodka dejaba de ser su aliado y se convertía en su peor enemigo. Entonces la conciencia de la estupidez de su vida le hacía sufrir horriblemente. Y él, para olvidar, se entregaba una o dos semanas a la embriaguez. Durante ese tiempo no salía de casa; se pasaba el día entero en camisa de dormir, junto a la garrafa, abotagado el rostro, los ojos huraños.
«¡Esta vida me ha perdido para siempre!», les decía llorando a los compañeros que iban a verle.
Cuando sus compañeros le abandonaban, llamaba a su asistente y le decía en tono severo que él era un hombre incomprendido. Y cuando su asistente le abandonaba también, apoyaba un brazo en la mesa y la frente en el brazo y lloraba en silencio, sin saber por qué, pero con un dolor profundo.
Pasados estos períodos de embriaguez, le avergonzaba el recordarlos. Y le enternecía el pensar en la paciencia de Kukuchkin, a quien, en sus momentos de exasperación, le tiraba vasos y garrafas a la cabeza. Por eso no le despedía aunque, como criado, era una verdadera calamidad: rompía cuanto tocaba