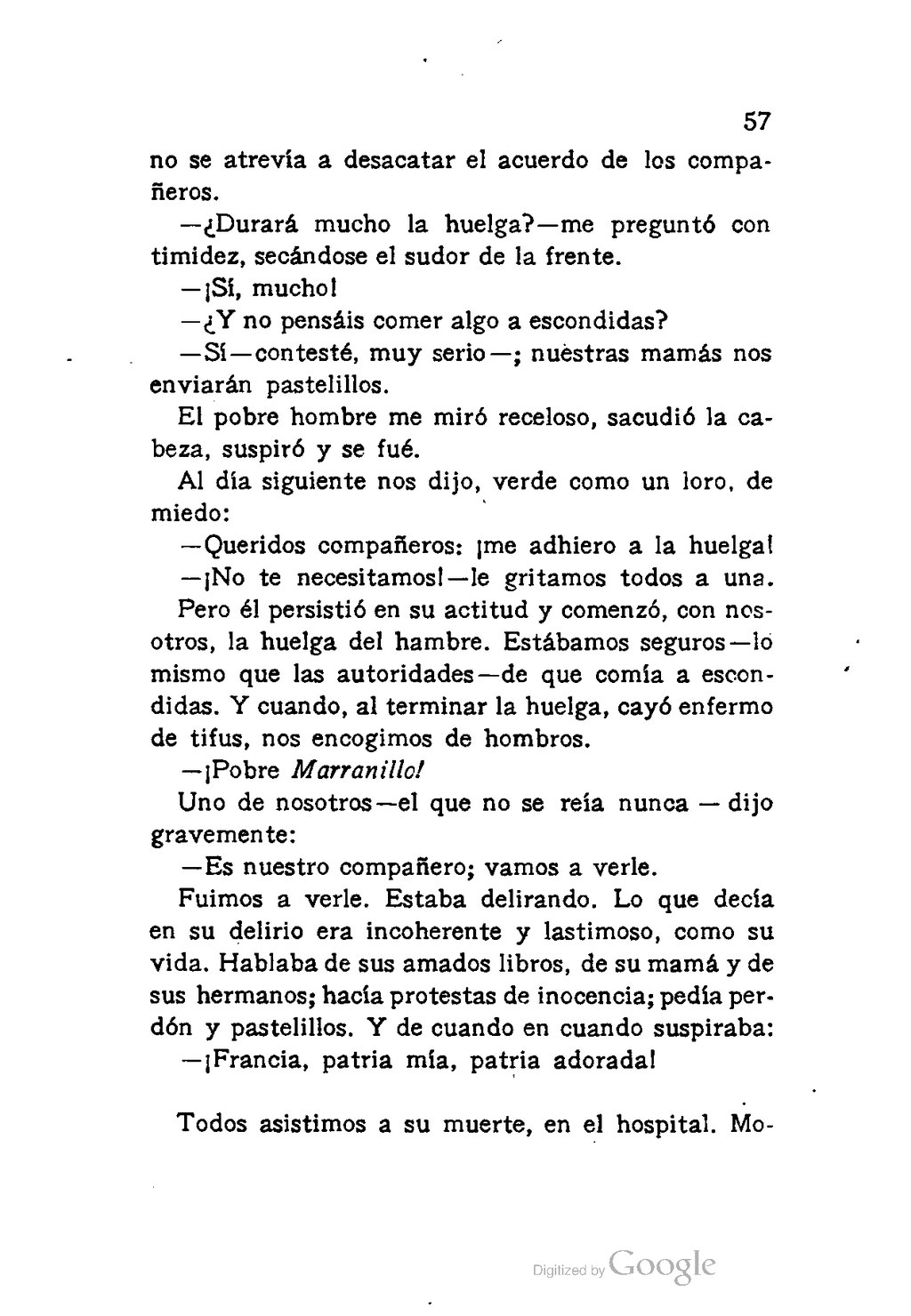no se atrevía a desacatar el acuerdo de los compañeros.
—¿Durará mucho la huelga?—me preguntó con timidez, secándose el sudor de la frente.
—¡Sí, mucho!
—¿Y no pensáis comer algo a escondidas?
—Sí—contesté, muy serio—; nuestras mamás nos enviarán pastelillos.
El pobre hombre me miró receloso, sacudió la cabeza, suspiró y se fué.
Al día siguiente nos dijo, verde como un loro, de miedo:
—Queridos compañeros: ¡me adhiero a la huelga!
—¡No te necesitamos!—le gritamos todos a una.
Pero él persistió en su actitud y comenzó, con nosotros, la huelga del hambre. Estábamos seguros—lo mismo que las autoridades—de que comía a escondidas. Y cuando, al terminar la huelga, cayó enfermo de tifus, nos encogimos de hombros.
—¡Pobre Marranillo!
Uno de nosotros—el que no se reía nunca—dijo gravemente:
—Es nuestro compañero; vamos a verle.
Fuimos a verle. Estaba delirando. Lo que decía en su delirio era incoherente y lastimoso, como su vida. Hablaba de sus amados libros, de su mamá y de sus hermanos; hacía protestas de inocencia; pedía perdón y pastelillos. Y de cuando en cuando suspiraba:
—¡Francia, patria mía, patria adorada!
Todos asistimos a su muerte, en el hospital. Mo-