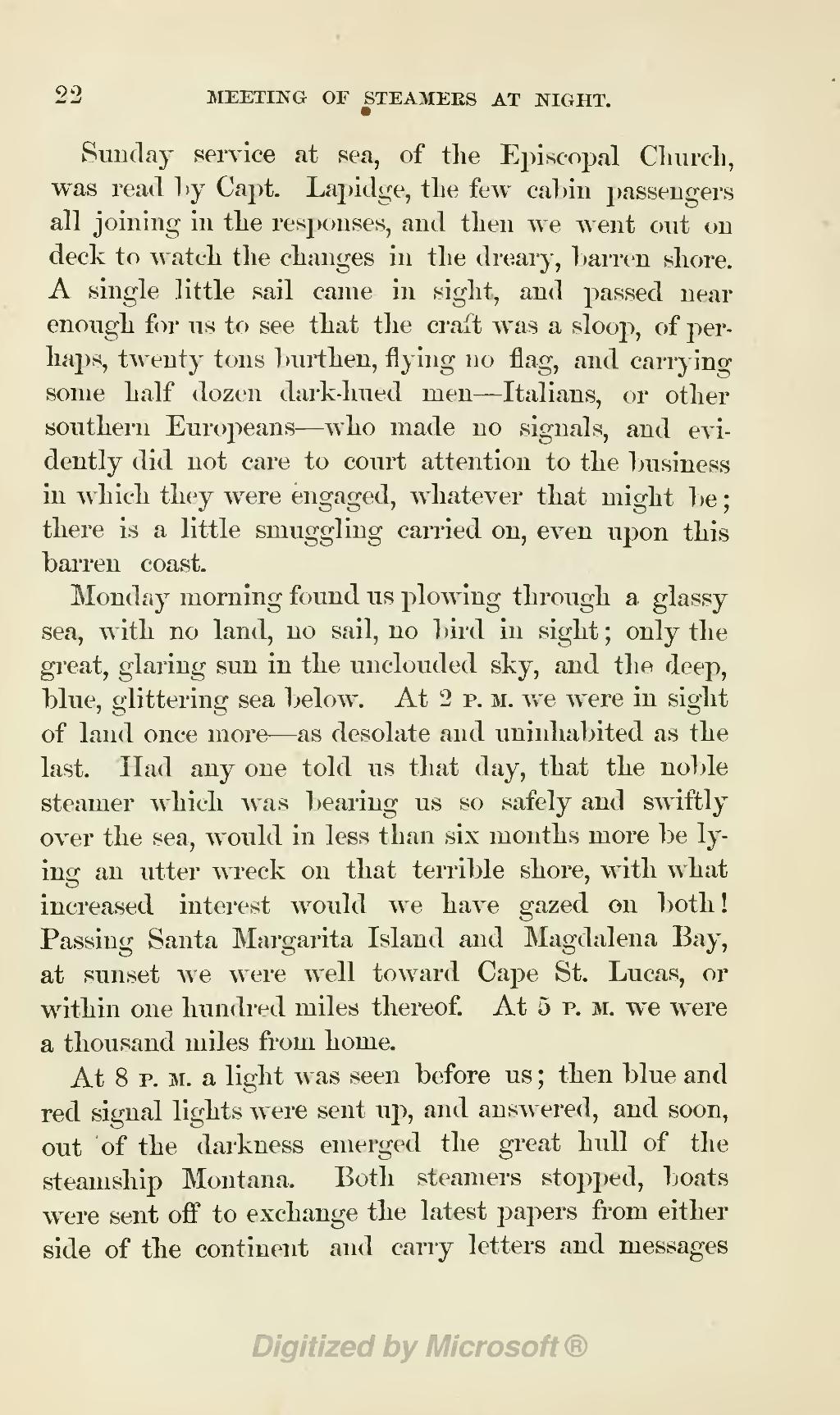El Servicio de Domingo en el mar, de la Iglesia Episcopal, fue leído por el capitán Lapidge, los pocos pasajeros de cabina se unieron en las respuestas, y entonces salimos a cubierta para ver los cambios en la costa triste y estéril. Una sola pequeña vela se puso a la vista, y pasó suficiente cerca de nosotros para ver que la nave era un balandro, de quizás, veinte toneladas de capacidad, sin bandera, y llevando una media docena de hombres de tez oscuros—italianos y otros europeos del Sur—quiens no hicieron ninguna señal, y evidentemente no les importó llamar nuestra atención para el negocio al que se dedicaban, cualquiera que fuera; hay un pequeño contrabando, incluso, en esta costa árida.
El lunes por la mañana nos encontró navegando a través de un mar vidrioso, sin tierra, vela, ningún ave a la vista; sólo el gran, deslumbrante sol en el cielo despejado, y el profundo, azul, resplandeciente mar. A las 2 p.m. estábamos otra vez a la vista de tierra—tan desolada y deshabitada como la última. Si cualquiera nos hubiera dicho ese día, que el noble vapor que nos llevaba con seguridad y rápidamente sobre el mar, estaría en menos de seis meses más en un naufragio absoluto en esa orilla terrible, ¡con mayor interés hubiéramos mirado a ambos! Pasando la Isla Santa Margarita y Bahía Magdalena, al atardecer estábamos cerca de Cabo San Lucas, o a unas cien millas. A las 5 p.m. estábamos a mil millas de casa.
A las 8 p.m. se observó una luz ante nosotros; entonces se enviaron hacia arriba luces de señal azul y rojo, y respondieron, y pronto, de la oscuridad surgió la de gran casco del vapor Montana. Ambos vapores se detuvieron, enviaron lanchas a intercambiar los periódicos más recientes de ambos lados del continente y cartas y mensajes