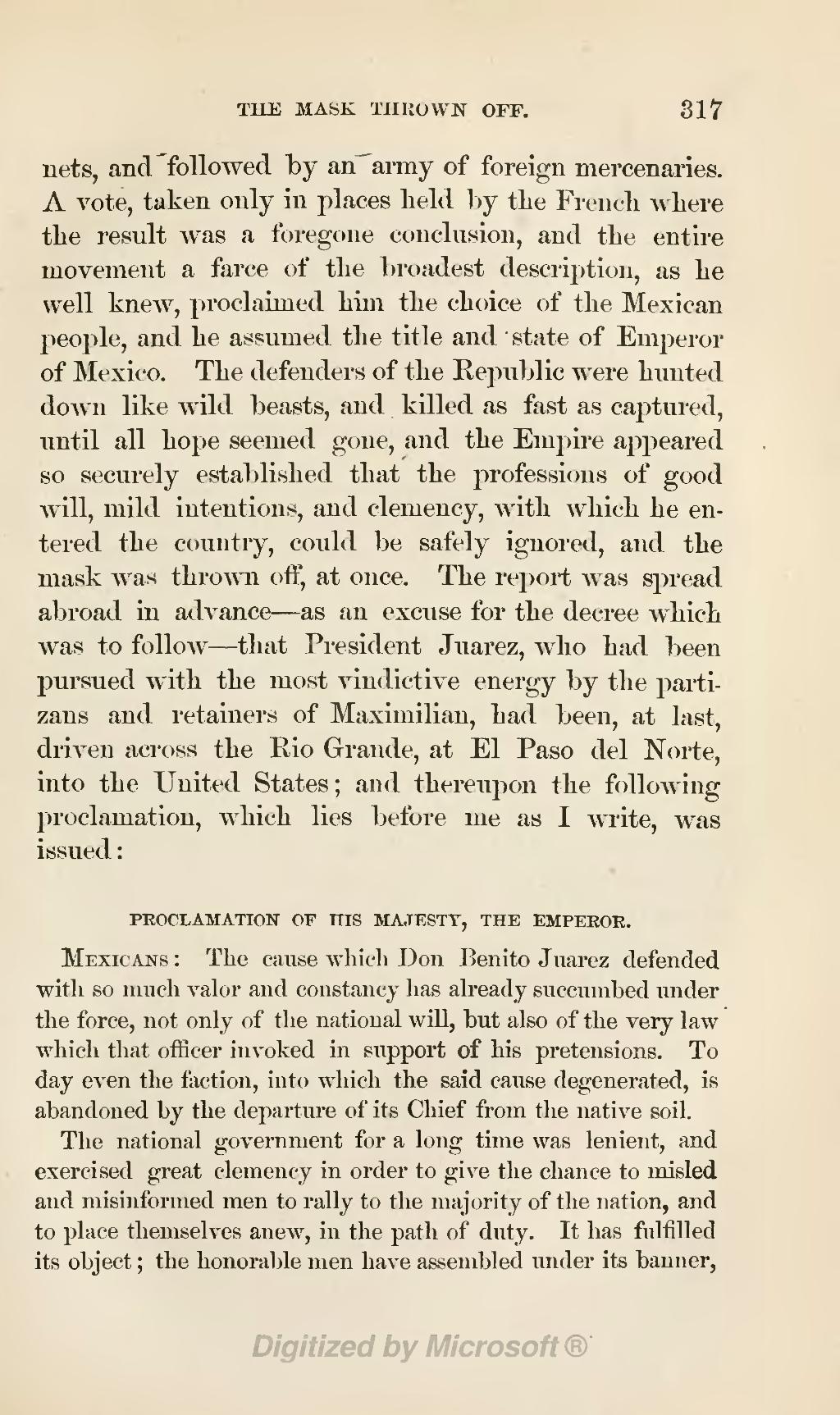y seguido por un ejército de mercenarios extranjeros. Una votación, celebrada sólo en lugares ocupados por franceses, donde el resultado fue inevitablemente anticipado, y todo el movimiento una farsa de la descripción más amplia, como bien sabía, lo proclamó la elección del pueblo mexicano, y asumió el título y el estado de emperador de México. Los defensores de la República fueron cazados como bestias salvajes y asesinados tan rápido como los capturaban, hasta que toda esperanza parecía perdida y el Imperio pareció estar tan bien establecido que las profesiones de buena voluntad, intenciones suaves y clemencia, con las que ingresó en el país, podrían ser con ignoradas con seguridad y quitarse la máscara, de una vez. Se diseminó un reporte al extranjero por adelantado—como excusa para el decreto que iba a seguir—que el Presidente Juárez, que había sido perseguido con la energía más vengativa por partidarios y seguidores de Maximiliano, había sido, finalmente, expulsado a través del Río Grande, en El Paso del Norte, a los Estados Unidos; y acto seguido se emitió la siguiente proclama, que se encuentra delante de mí mientras escribo:
Mexicanos: La causa que Don Benito Juárez defendiera con tanto valor y constancia ha sucumbido bajo la fuerza, no sólo del deseo nacional, sino también de la ley misma que ese oficial invocó en apoyo de sus pretensiones. Hoy incluso la facción, en la que degeneró la causa mencionada, es abandonada por la partida de su jefe de suelo nativo.
El Gobierno nacional durante mucho tiempo fue indulgente, y ejerció gran clemencia para dar la oportunidad a los hombres engañados y mal informados a unirse a la mayoría de la nación y ponerse nuevamente, en la ruta de deber. Ha cumplido su objeto; los hombres honorables se han reunido bajo su bandera,